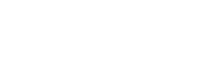LA IMPUTACIÓN COMO ELEMENTO DETERMINANTE DEL MODELO PROCESAL DE INVESTIGACIÓN.
José María Asencio Mellado
José María Asencio Mellado[1].
I. Reflexión General
Pocos conceptos son tan complejos como el de imputación y pocos, a su vez, han adquirido una relevancia, procesal y extraprocesal, tan determinante. Tal vez esa característica, los efectos que provoca y las repercusiones que tiene en materias tan sensibles, como el derecho de defensa, nos han llevado a una cierta indeterminación, a análisis que se limitan a medidas de choque ante la importancia del concepto y su desatención reiterada, a propuestas nominales o a declaraciones legales que solo pueden ser eficaces si se analiza el sentido del concepto en su significación actual como derivación del modelo de investigación vigente. Y es que dicho modelo influye tanto en la conformación de la noción de imputación, que desatenderla o no entrar a considerarla bajo grandes declaraciones, necesarias, pero insuficientes y en ocasiones incompatibles con la realidad forense, comporta una gran confusión que resulta inservible para responder con eficacia a los retos que el derecho de defensa plantea si se quiere eficaz. El distanciamiento entre la legalidad y la realidad es tal, que la regulación que se haga de la imputación ha de ser coherente con el funcionamiento del proceso y de lo que debe ser previo al mismo, eminentemente administrativo o policial, sin confundir ambos momentos, pues esa confusión, que expresa más un deseo que una certeza o posibilidad, lleva a consecuencias muchas veces incluso perversas. Cuando se confunden actuaciones que no pueden compatibilizarse, incluso si la intención es justificada, los resultados suelen ser negativos y la práctica, que tiende siempre a la restricción de derechos cual si se tratara de una tendencia natural inevitable, aprovecha los resquicios dejados para imponer realidades ancladas en métodos aparentemente superados, pero siempre presentes aunque se revistan de ropajes que disimulan su propia esencia.
La imputación se ha abordado siempre desde perspectivas que atienden a sus efectos, tales como la defensa en un sentido amplio, la posición del imputado en la investigación, la contradicción en la fase inicial del proceso, el valor probatorio de esta última etc… Pero, se ha olvidado o ignorado, por las consecuencias que supone entrar de lleno en esta materia, analizar su contenido y exigencias, es decir, qué ha de entenderse por imputación, cuándo ha de considerarse que la misma debe surgir y producir efectos en el proceso, cuándo es suficiente para que implique la constitución de un sujeto como parte pasiva de un proceso, que es penal y cuándo es ineficaz o debería serlo para generar tales consecuencias. En suma, dónde hay que poner la frontera entre lo meramente policial y lo procesal y cuál debe ser el régimen aplicable a cada uno de estos momentos diferenciados, pero hoy entremezclados en la práctica causando los efectos perniciosos de una delegación judicial en la policía de la misma fase de instrucción. Y la respuesta a esta pregunta nos sitúa, directamente, en la referida a los fines del proceso, de la actividad jurisdiccional, de la intervención del Estado ante el fenómeno de la prevención y la investigación del delito. Esto es, si el proceso sirve o debe servir para investigar conductas sin relevancia penal inicial suficiente o si, por el contrario, ésta es una actividad estrictamente policial o administrativa previa y el proceso solo ha de ponerse en marcha una vez constatado que un hecho presenta los caracteres de delito y se ha determinado su autor. Aunque sea, evidentemente, a nivel indiciario, entendiendo este término no en su sentido técnico, sino como presencia en el caso de elementos que sirvan para calificar unos hechos como delito.
Se trata de discernir si al Poder Judicial compete la investigación acerca de si unos hechos, en los que no consta su tipicidad y en los que solo coinciden elementos que permiten una sospecha, una valoración subjetiva, una hipótesis que ni siquiera serviría para constituirse en prueba indiciaria, sobre su posible carácter delictivo, deben investigarse mediante un procedimiento, que ha de ser contradictorio o si, por el contrario, la intervención judicial y de unas partes constituidas como tales solo debe producirse concluida una actividad administrativa o policial, aunque en ella participe, dirigiéndola, el Ministerio Fiscal.
Porque, como es sabido aunque se interprete de manera extensiva, la Ley de Enjuiciamiento, vincula la apertura del sumario, en sentido amplio, a la noción de delito (1), en grado incipiente, pero de un delito, no de una conducta que no puede ser precisada en esta calidad (2).
No se aborda en este trabajo la diferencia entre lo que se suele llamar imputación material y la formal, derivada de un acto expreso motivado, que se aplica al auto de procesamiento o al auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado (3). Este trabajo versa sobre la primera imputación, la que debe surgir de los momentos que establece el art. 118 LECrim, así como las modificaciones en ella que se producen sucesivamente con anterioridad a la emisión de la decisión que contempla el art. 779 LECrim. Una imputación, no formal, pero que produce los efectos de someter a una persona al proceso y que abre la fase de instrucción.
En definitiva, uniendo ambas reflexiones, si por imputación ha de entenderse únicamente aquella que es suficiente para producir efectos procesales, no una mera sospecha acerca de hechos que carecen de entidad para inicialmente ser considerados delictivos en un sentido concreto. Porque, se afirma desde este momento, aunque esta cuestión no se haya resuelto, ni siquiera abordado salvo mediante reflexiones muy genéricas, una imputación delictiva ha de serlo siempre de un hecho con relevancia penal, no de un acontecimiento del que se desconoce si la tiene, aunque pudiera tenerla. Un hecho punible según el art. 118 LECrim. (4). Una cosa es investigar un hecho que hipotéticamente puede ser delictivo; otra, muy diferente, que se pueda entender suficiente esa mera hipótesis para constituir a un sujeto en parte de un proceso penal, imputarlo y dotarlo de un derecho de defensa sin objeto penal definido, sin que consten sus elementos típicos esenciales. Más aún, que esa imputación de un hecho no delictivo sirva para interrumpir, entre otros extremos, la prescripción (art. 132 CP). No cabe duda de que aceptar que una mera inculpación de hechos no punibles sirve a efectos de interrumpir la prescripción, se traduce en poco más que admitir lo propio de una denuncia o una querella sin fundamento. Poco se habría avanzado si no se acude a una interpretación material, no formal de una cuestión tan esencial.
Como manifiesta CORTÉS DOMÍNGUEZ (5) se imputa inicialmente la comisión de unos hechos con apariencia delictiva. Es decir, se exige esa apariencia en todo caso, lo que no puede ser equiparado a la sospecha sobre una posible ilicitud penal. Sospecha sobre un futurible no equivale a esa apariencia delictiva necesaria. Con tan escaso bagaje fáctico no es posible ordenar una imputación delictiva, ni incoar un proceso (6).
El propio TS se ha manifestado al respecto de forma clara en su auto de 24 de julio de 2013:
«En el caso, no concurren todos los elementos de la tipicidad delictiva lo que impide la consideración de hecho delictivo, y por lo tanto, la incoación de un proceso penal».
En definitiva, se han de adoptar decisiones acerca de si puede considerarse imputación
y generar los efectos que la ley reconoce a quien se ve afectado por ella, una mera relación de hechos no concretados en su significación delictiva, pero que pudieran hipotéticamente ser delictivos; una mera sospecha que excede a la autoría ya que tiene como objeto el mismo carácter delictivo de la conducta imputada. Si una mera sospecha debe abrir un proceso penal, producir una imputación precedida de una resolución judicial, determinar el nacimiento del derecho de defensa sin que el mismo pueda recaer sobre hechos punibles determinados y, en fin, generar efectos extraprocesales en diversos ámbitos de la vida que pueden llegar a ser más graves que la pena que en su día se pueda imponer.
Para mayor información ingresa al siguiente enlace.
http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod=documento&com=documento&id=4463
[1] Catedrático de Derecho Procesal – Universidad Alicante.