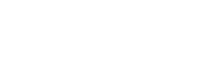Los derechos fundamentales en el perú
Manuel Arnaldo Castillo Calle (*)
En los años que lleva de funcionamiento el Tribunal Constitucional desde que fue creado en la Carta Política de 1979 como Tribunal de Garantías Constitucionales y confirmado en la Constitución de 1993 como Tribunal Constitucional, ha sabido situarse como ningún otro actor publico en el centro del debate deliberativo sobre los derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce.
Así podemos señalar que el empuje propiciado por la jurisprudencia que ha venido emitiendo, ha merecido un importante reconocimiento a nivel de la doctrina y de las más altas autoridades políticas de nuestro medio, pero la interrogante que queda en el medio es ¿Acaso la contribución más importante que quepa reconocerle es haber puesto a la constitución en la cúspide de ese debate?, es el hecho que no podemos dejar de reconocer que ha hecho de ella una norma viviente y no un cadáver embalsamado, que no solo sirve como parámetro para enjuiciar los actos del Estado y de los privados, sino también como aquel organismo público que motiva cada decisión de los órganos de control constitucional, de esa jurisprudencia, que quisiera resaltar en esta oportunidad aquellos fallos, que a mi criterio, representan precisamente ese afán de nuestro Tribunal Constitucional por actualizar el contenido de la Constitución al quehacer actual.
1. CUESTIONES TEORICAS
Nuestro país al igual que la totalidad de la sociedad mundial atraviesa por un gran problema que no es reciente sino viene de las propias raíces de la formación de la humanidad, ello es lo relativo a la discriminación. Así, el Tribunal Constitucional no ha sido ajeno a analizar y emitir pronunciamientos referentes a esta problemática y en muchísimas de sus decisiones ha contribuido a ayudar a desterrar aquellas retorcidas prácticas que no hacen sino poner en entredicho la igual dignidad de las personas que tenemos todas las personas, tal cual lo consagra nuestra Constitución1 Política del Perú en el primer y más importante de sus artículos como es que; la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. De lo antes descrito viene colación aquel pronunciamiento realizado por el Tribunal Constitucional sobre el caso de las familias ensambladas - STC N° 093322006-PA/TC, en que luego de dedicar varios de sus fundamentos a brindar su interpretación sobre ¿qué es la familia?, ¿qué es una familia reconstituida? y su engarce en el modelo de familia auspiciada por la Constitución. En dicho caso el Tribunal Constitucional declaro fundada la demanda, asentó el criterio de que la diferenciación de trato entre hijastros e hijos estaba constitucionalmente proscrita, e inaplico un reglamento que vulneraba derechos fundamentales y que permitía esa discriminación.
Luego con atinado criterio de justicia el Tribunal Constitucional se pronuncio sobre el caso de pensión de viudez - STC N° 06572-2006-PC/TC, proceso constitucional en el que se estimo una demanda de amparo instaurada en contra de la Oficina de Normalización Previsional - ONP; por vulnerar un principio constitucional protegido como es el principio de igualdad. Razón por la cual, el TC decido otorgar la pensión de viudez a la conviviente del causante - pareja de hecho supérstite, bajo el equitativo criterio de que ella se encontraba en igual situación jurídica que la cónyuge. Pero a la vez otro punto muy importante a rescatar de esta sentencia, es que dicho Colegiado considero que en este caso el discriminatorio Decreto Ley N° 19990 a pesar de ser preconstitucional, estaba de igual manera sujeto a control por parte de nuestra Carta Política.
Asimismo, la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional sobre los derechos colectivos del que gozan las comunidades nativas y campesinas de nuestro país y la necesidad de afrontar esta labor hermenéutica a partir de la cosmovisión que la sustenta, hechos que valgan verdades es todo un reto para el intérprete “occidental”, acostumbrado como está a trabajar con categorías sustantivas y procesales basadas en la persona individualmente considerada. Pero afortunadamente, si tuviéramos que hacer un balance de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el tema, este tendría una nota aprobatoria. Es así, que podemos señalar un claro ejemplo como es la STC N° 04611-2007-PA/TC2 del caso Sawawo Hito - garantía constitucional en que el Tribunal Constitucional reconoció que las comunidades nativas gozan de derecho fundamental al honor y que, de acuerdo a una concepción culturalmente abierta de este derecho, la afectación colectiva al mismo supone también la afectación personal del honor de cada uno de sus miembros colectivamente, por lo que cualquiera de ellos puede accionar en vía de amparo para tutelarlo en caso este sea o pretenda ser vulnerado.
2. CUESTIONES PRÁCTICAS
La STC N° 05427-2009-PA/TC (caso Aidesep) recoge una filosofía procesal garantista, lo que permitió redimensionar el proceso de cumplimiento para dar solución a la inactividad legislativa respecto de las obligaciones consagradas en tratados internacionales sobre derechos humanos. En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que el Ministerio de Energía y Minas tenía la obligación de adecuar sus reglamentos al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y de ese modo, respetar el derecho a la consulta en referente a las actividades minero-energéticas.
Esta sentencia fue cumplida poco después por la entidad demandada (a través del D.S. N°023-2011-MEF, del 12/05/2011), con lo que el Tribunal demostró que el proceso de cumplimiento era un mecanismo institucional idóneo para resolver los problemas de inconstitucionalidad por omisión.
La pretensión procesal del derecho a la igualdad y no discriminación ha llamado también la atención del Tribunal Constitucional. Así, la STC N° 023172010-PA/TC del caso Cadillo Palomino; establece las reglas que deben presidir el proceso de amparo, en materia probatoria, cuando se alegue la afectación del derecho a la no discriminación por motivos expresamente vetados en la
Constitución (sexo, raza, religión, etc.). Estos criterios son:
a) Será deber del demandado y no del demandante probar que dicha discriminación no se ha producido;
b) dicha demostración habrá de ser enjuiciada mediante un control estricto, con lo cual no basta con que el agresor demuestre la legitimidad del fin y la racionalidad de la medida, sino que debe justificar su imperiosa necesidad; y
c) En caso de duda, el Juez habrá de inclinarse por la inconstitucionalidad de la medida adoptada.
3. CONCLUSIÓN
Los derechos fundamentales tanto en nuestro país como en la sociedad mundial, son inherentes a la dignidad humana, es decir la dignidad de la persona es fuente directa de la que emanan todos y cada y uno de los derechos fundamentales del individuo, pues no sólo representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y sus Instituciones, sino que constituye el fundamento esencial de todos los derechos que con calidad de fundamentales habilita el ordenamiento, sin el cual el Estado adolecería de legitimidad y los derechos carecerían de un adecuado control, en consecuencia los derechos fundamentales operan como el fundamento último de la humanidad, pues sin el reconocimiento de tales derechos, quedaría deslegitimado el valor supremo de la dignidad.