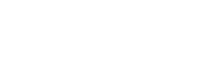MANUAL DE RAZONAMIENTO PROBATORIO
PRESENTACIÓN:
Es común todavía iniciar muchos trabajos sobre prueba y razonamiento probatorio apelando a la falta de atención que tradicionalmente se ha prestado a este tema en la formación de las y los juristas de los países de tradición romano-germánica. Aunque la situación ha cambiado mucho en estos últimos 10 o 15 años, la bibliografía disponible en castellano ya no es escasa y el interés de muchos juristas incluso podría decirse que ha puesto al razonamiento probatorio de moda, la verdad es que queda un gran camino por recorrer. A pesar del lugar central que esta materia ocupa en el día a día de cualquier jurista práctico —sea juez, fiscal, defensor o abogado litigante—, nuestras facultades de derecho siguen de modo general sin incluir en sus planes de estudios la formación en prueba y razonamiento probatorio, y lo mismo puede decirse de las escuelas judiciales, fiscales, los colegios de abogados o las defensorías.
El predominio casi absoluto que en nuestra cultura jurídica ha tenido la concepción persuasiva de la prueba ha convertido en un lugar común, casi indiscutido, la vinculación de la prueba con la convicción judicial, y de esta con el resultado de la valoración en conciencia de las personas juzgadoras. Desde el punto de vista de la sociología de las ideas, la asunción de un modelo como este, psicologista y subjetivista, explica que no se percibiera la necesidad de estudiar el razonamiento probatorio y sus criterios de corrección, por lo que su función en la formación de las y los juristas ha sido tradicionalmente nula.
Sin embargo, esa falta de formación conlleva, desgraciadamente, un grave déficit en el funcionamiento de la administración de justicia. Por eso, cuando la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos encargó elaborar un manual de razonamiento probatorio que pudiera servir para la formación y capacitación del personal del Poder Judicial federal mexicano, nos sentimos doblemente felices. Por un lado, porque es un paso importante hacia la reversión del déficit formativo identificado en los párrafos precedentes. Ello demuestra la perfecta comprensión de esa necesaria capacitación por parte del Ministro Presidente de la Corte Suprema, el doctor Arturo Zaldívar, y del Director General de Derechos Humanos de ese momento, el doctor Arturo Bárcena. No es casualidad que a ellos se deban algunas de las sentencias de la Corte Suprema mexicana que han realizado aportes más valiosos en materia probatoria. El segundo motivo de felicidad es que nos hicieran el honor de encargarnos el manual a nosotros, dándonos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena a esa capacitación. Son muchas las intersecciones entre un buen razonamiento probatorio, una correcta aplicación del derecho y la protección de los derechos humanos.
La primera es fundamental: la única forma de garantizar la seguridad jurídica como previsibilidad de las decisiones judiciales es mediante una aplicación del derecho que, en materia de hechos, acierte en la determinación de estos de acuerdo con la verdad de lo sucedido. Este crucial aspecto es capturado, para el proceso penal, por la previsión del artículo 20, A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual el proceso penal “tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. Todo ello, claro está, supone asumir el objetivo de la averiguación de la verdad sobre los hechos del caso, que no hay razón para limitar al proceso penal y debe extenderse a cualquier tipo de proceso judicial. En otras palabras, solo si en la gran mayoría de los casos se atribuyen las consecuencias jurídicas —sanciones, premios, etcétera— a quien cometió los hechos enjuiciados y no se atribuyen a quienes no los cometieron, el derecho podrá funcionar como mecanismo de motivación de la conducta.
Archivos: